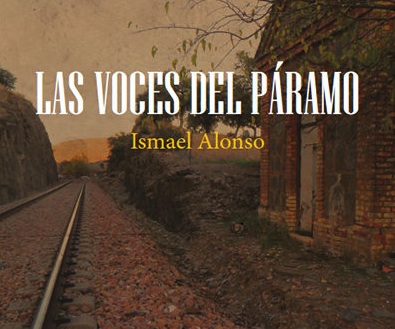Las Voces del Páramo (Bohodón Ediciones) es el último libro de Ismael Alonso, profesor de Lengua y Literatura y director del IES Villa de Valdemoro, en Valdemoro (Madrid). (Lee un fragmento de la novela)

Las Voces del Páramo (Bohodón), de Ismael Alonso.
Las Voces del Páramo es un viaje epistolar al pasado de un narrador que no tiene nombre y al que vamos conociendo por sus vivencias con otros personajes que sí lo tienen. En el ocaso de la vida, la vida son los recuerdos, a veces interesados, e Ismael Alonso nos lleva por los de su protagonista en primera persona, como si fuéramos nosotros.
Tenemos a un hombre que se divisa a sí mismo desde «la rigidez sentimental de su madre Eloísa Granados; la excesiva comprensión de su padre, Tobías Centeno; las confidencias de Fausto Barreiro, el jefe de estación; sus primeros amores con la hermosa Regina Sauceda; los viajes en busca de su particular Ítaca» y «la presencia constante de Orestes Badillo, una obsesión y un destino al mismo tiempo».
Ismael selecciona este pasaje de Las Voces del Páramo porque en él aparece un maestro, Vito Arreola:
Capítulo X
[…] Me enamoré, digo, y disculpe la crudeza de mis palabras, de Regina Sauceda, hija de su padre y de su madre, claro está, pero sobre todo del primero, Vito Arreola, maestro del pueblo, que enviudó un año antes de que arribara a la orilla del río Carpio.
Nuestro río, cuyo lecho ondulaba un estrecho escombro que interrumpía el curso del agua y amagaba con inundar las tierras aledañas en el mes de abril, se escondía tímido durante el estío, especialmente en agosto y gran parte de septiembre, cuando el curso no era otra cosa que una de nuestras especulaciones juveniles.
Vito Arreola y Regina Sauceda no coincidían en apellido porque el padre no podía mostrar su paternidad en documento alguno. Por eso, prefirió acoger a la hija de su mujer, fruto de un desaire de juventud, de un error que solo puede venir de la consideración de un amor puro, y reconocerla carne de su carne, con su identidad propia y su apellido, con el reconocimiento íntimo de que nada se puede hacer por ocultar la verdad cuando esta resplandece por sí misma. Ambos escapaban de la tristeza del fallecimiento de Regina madre, fruto de unas fiebres que dejaron su cuerpo hecho un saco de huesos.
Llegaron al final de un verano por sorpresa, buscando cobijo en aquellos pagos que les había guardado el destino. Una tierra que, nada más adentrar sus pasos en las inmediaciones de las primeras casas, no apostaba sobre seguro si era un páramo en ciernes o el inicio de un oasis, tan contradictoria era la sensación que le había producido a Vito, por una parte, asomarse al pretil del puente, sobre el río Carpio; y, por otra, la polvareda que iba dejando tras de sí, su hija agarrada a su mano y al maletón de cuero, temiendo perderse en aquella nebulosa imprecisa.
Llegaron ambos por casualidad, huyendo de su propio destino o buscando uno nuevo, que no dejan de ser dos caras de la misma moneda. Era gracioso verlos así, vulnerables, desde mis doce o trece años, no me acuerdo bien, aunque el detalle no venga al caso. Vito cojeaba ligeramente y parecía increíble que no se apoyara en un bastón; más tarde, entendimos que su sostén, durante la caminata, era su hija. Esta, en cambio, presentaba una mirada extraviada; al principio, parecía un cíclope, con su único ojo hábil que todo lo veía; posteriormente, entendimos que era tuerta si no de nacimiento, sí de circunstancia. Así pues, era de lo más gracioso verlos acercarse a la plaza a los dos: el uno arrastrando la pierna izquierda y levantando más polvo aún del que provocaba tirar del maletón sobre el suelo; la otra, con una mano cubriéndose el ojo derecho, como si fuera a salírsele literalmente el bulbo ocular. La caminata, a finales de agosto, semejaba la antesala del infierno.
Los nuevos visitantes habían alcanzado los dominios del pueblo después de un viaje en tren de cuatro horas a las espaldas. Aquel tren, que provocaba cierto escepticismo en los vecinos, se detenía de pascuas a ramos en un andén casi abandonado en el que se asomaban hierbajos y algunas salamandras. La cantina del recinto ferroviario se encontraba cerrada desde tiempos inmemoriales, y en esa coyuntura no osaba ofrecer un vaso de agua a Regina, que así la llamaba eludiendo apelativos cariñosos que pudieran mostrar debilidad alguna ante un auditorio que fiscalizaba cada paso, cada comentario, cada palabra de aquel desconocido.
Estábamos en verano seguro, de eso no tengo ninguna duda; entre otras cosas, porque aquellos trenes que parecían más fantasía que realidad dejaban de pasar por la estación cuando el verano tocaba a su fin, y no volvían a hollar las vías hasta bien entrada la primavera, con los primeros calores y las postreras lluvias previas a la estación seca. Así los dos, el uno con su cojera; la otra, con su ceguera, golpearon en una puerta sobre cuyo quicio rezaba la palabra pensión. Les abrió Adriano Zelaya, que tardó un buen rato en contestar cuando Vito preguntó si aquello era una pensión; y, en ese caso, si podrían disponer de alguna estancia libre para los dos, padre e hija.
Adriano los miró de arriba abajo y por un momento pensó que se habían equivocado de casa, y a punto estuvo de referirles la dirección de Neto Arteaga, ¿lo recuerda usted?, el amigo de Aquilino Reobás, que muy solo se había quedado desde la marcha del sacerdote.
Fue Lucita Quiñónez quien con una sonrisa los invitó a pasar, los hizo sentar en el cuarto de estar y habló de las condiciones: precios, horarios, suplementos y, también, la decencia que suponía alojarse en aquella casa, con visitantes tan ilustres que habían residido entre aquellas cuatro paredes en el pasado y, a buen seguro, en el futuro. Vito, con la mano de Regina entre las suyas, como si se le fuera a escapar sin remedio, asintió y no puso objeción alguna.
Si no fue así, de esta manera me lo imagino: el narrador se debe permitir alguna licencia, porque la ficción se ha inventado para entender mejor la realidad, ¿no cree usted? Varios días anduvo merodeando Vito Arreola por la Casa Consistorial hasta que presentó sus respetos al alcalde, que por aquel entonces debía de ser Román Galarza, y le preguntó por la escuela. Este vio abrirse el cielo de repente, porque el anterior maestro acababa de escapar de sus responsabilidades y había acudido raudo a la ciudad ante la llamada de un hermano soltero que arrastraba una enfermedad grave. Así pues, fue un día ver marchar a don Sérvulo, nuestro anterior maestro, y saludar la llegada de don Vito. Y, junto al último inquilino de las escuelas, una nueva alumna se sentó en la primera fila, silenciosa, tanto, que tardamos días en comprender que no era del todo muda, porque acabó por pronunciar su nombre, Regina, y su apellido, Sauceda. Esto no calmó las nuevas preguntas que nos hacíamos cada día sobre la calidad de aquella muchacha, su origen, lo extraño de su apellido, que no concordaba con el de su padre; sus pretensiones y posibles, no demasiado pródigos, según conjeturábamos; y, ante todo, el origen de aquel ojo maltrecho que se tapaba con un parche, hecho que no restaba vivacidad al otro sano.
Unos decíamos que había nacido así, debido a una maldición o a un mal de ojo, nunca mejor dicho, que la había privado de la vista desde que tenía uso de razón. Otros especulaban sobre una contienda que habría mantenido con una muchacha por la propiedad de un chico bien parecido. El caso es que, así y todo, tuerta y melancólica, Regina Arreola llegó tan inesperada como la nieve a finales de abril. Se sentaba delante en la clase, en la primera fila, donde una veintena de colegiales de distintos cursos compartían espacio, cuadernos, explicaciones y lecturas.
Cada uno luego tenía su tarea, eso sí, porque las palabras sobre tal o cual tema, que pronunciaba Vito con un entusiasmo que se apagaba progresivamente, no duraban más de diez minutos. A continuación, Arreola pasaba mesa por mesa, agrupados como estábamos por niveles, y nos iba corrigiendo uno a uno los ejercicios que habíamos emborronado sobre la hoja cuadriculada.
Conmigo se detenía más, para qué voy a negarlo; era tan minúscula mi letra y tan ininteligible que optaba por dejarme para el final y dedicarme más tiempo que a ninguno. Esto me permitía cierta ventaja sobre el resto, sobre todo porque, hasta que llegaba mi turno, me quedaba embobado mirando las piernas de Regina, largas y delgadas, cubiertas con unas medias de color carne con alguna que otra carrera a la altura del zapato. Ella, bastante aplicada, como no podía ser de otra manera, no levantaba la cabeza del puñado de hojas que formaban su cuaderno y del libro que lo mismo te explicaba la obra de un poeta que la altura de la montaña más elevada del país. Con el tiempo, porque don Vito nos cambiaba de sitio en la clase para que no dejáramos espacio para la camaradería y el esparcimiento, me acabó tocando con ella, codo con codo, y ni por esas osó levantar la mirada de lo que era, sin duda, una obligación firme y perentoria de su deber de hija. Entonces pude observarla más cerca, y ahora no me obsesionaban sus piernas, ni siquiera el color de su pelo. Lo que acabó por enamorarme definitivamente de aquella muchacha y echarla de menos hasta pensar acabar con mi vida cuando se fue, resultaron ser sus manos: blancas, delicadas, con un anillo en el dedo índice; hecho curioso este último, porque nunca había visto nada parecido. Los demás se burlaban de mí, más por envidia, aunque en algún momento les tocaría compartir pupitre con ella, que por temor a la inminente conquista.
Orestes Badillo debía volver a la acción, y para ello me empleé a fondo, mucho más de lo que podía sospechar Eloísa, que por entonces echaba de menos aquellas cartas fogosas y prolongaba sus estancias en la ciudad con el buen tiempo, cuando el tren era el mejor y más rápido medio de comunicación. Al principio, deslizaba las cartas en su mochila en cualquier momento de alboroto, antes de que entrara el profesor o tras el oportuno recreo. En ningún momento osé dirigirme a Regina en términos que levantaran la sospecha, más allá de los pertinentes buenos días y hasta mañana.
Tras las primeras misivas, tenía la esperanza de encontrarme con ella cualquier tarde cerca del río, sola, y poderla acompañar durante un trecho. Sí que la vi en las inmediaciones del Carpio, pero siempre acompañada por su padre, que prescindía del bastón ―días después de su llegada, supimos que tenía uno en la maleta― para apoyarse en su hija. Era curioso verlos a los dos en silencio, porque nunca nadie los vio intercambiar palabra alguna, como si en lugar de cojo y ciega, fueran ambos mudos, realmente privados de la cualidad del habla.
Durante aquellos trayectos, Vito portaba un transistor enorme sobre su hombro, esperando, así, captar alguna emisora que le trajera noticias del mundo, pues consideraba que vivir en aquellos andurriales, lejos de la tierra urbana que lo había formado como ciudadano, era lo contrario de la civilización. Regina, en cambio, siempre llevaba un libro y caminaba con él abierto, con los labios completando apenas con un esbozo cada una de las palabras que degustaba y achispaban los ojos. Aquella muchacha, sin libros, se diría que no respiraba, o que se encontraba fuera de lugar, como pez fuera del agua.
El caso es que dio trabajo al cartero, puesto compartido entre Neto Arteaga, antes de que la marcha de Aquilino Reobás lo sumiera en la tristeza y el encierro, y Luciano Salcido, que veía con el nuevo puesto la posibilidad de ampliar su comercio casa por casa con un zurrón de cartas en un hombro y un saco de cachivaches inservibles en el otro, de manera que tenía la esperanza de ir vaciando ambos al mismo tiempo.
La mitad del año Luciano Salcido se hacía cargo de la mensajería en el pueblo, y la otra mitad, Neto Arteaga tomaba el relevo, cuando aquel, sin avisar, se subía a su carromato en busca de nueva quincallería. Bien fuera Neto, bien fuera Luciano, aquellos paquetones de libros doblaban la espalda al más fornido; de hecho, la primera vez, no se sabe muy bien quién de los dos cursó el envío, especulaban con que aquellas cajas debían contener una colección de rocas o minerales destinadas al quehacer docente de don Vito.
En esta coyuntura, sabiendo de las aficiones librescas de mi amada, afiné el estilo y me compré un diccionario, o, mejor dicho, me lo compró mi padre, sorprendido por lo aplicado que era su hijo desde que el nuevo maestro impartía su magisterio. En las cartas añadí palabras que no entendía, pero que sonaban la mar de bien. Copié versos de Zorrilla y de Campoamor, demasiado engalanados, para mi gusto, pero que un alma sensible como Regina sabría apreciar. El caso es que ella seguía igual que siempre, sin verse conmovida por el emisor de aquellas ofrendas al Romanticismo más casto. Y, por las tardes, con la secreta esperanza de encontrarla sola, me sentaba en un banco junto al puente que iniciaba el camino de la estación, a un kilómetro más o menos de allí ―el mismo recorrido que, en sentido inverso, habían hecho los dos semanas atrás―; y seguía sin colmar mis esperanzas y encontrar descanso a mi obsesión.
No cejé, eso sí, ni un momento en escribir de mi puño y letra aquellas cartas, quizás con el deseo de que alguna cayera en manos de su padre y, con el gesto fruncido, pronunciara de golpe ―algo que era imposible porque nunca hablaban el uno con el otro―: Mira, Regina, Menganito es tu admirador secreto.
Lo más que llegué a acercarme a su alma fue al encontrarme con una carta mía en el suelo, a buen seguro extraviada, tachados con rotulador rojo algunos párrafos y marcadas en verde las faltas de ortografía. Me abochornó tanto el descubrimiento, que mi orgullo se vio impelido a tomar alguna medida drástica. Del amor a la venganza dista un paso pequeño, eso lo debe saber usted; y la experiencia, en estos menesteres, es un grado. No quiero decir con ello que haya escrito el libro del amor y conozca todos sus secretos, de ninguna de las maneras. Al menos, aquello me sirvió para solventar mis problemas de ortografía y aplicarme más en las letras. Así que, si existe algún culpable de mi afición posterior por los libros, tiene un nombre: Regina Sauceda. Aún no he olvidado su nombre y, menos, su primer apellido. […]